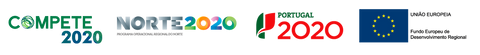(un recuerdo de Oporto antes de la revolución)

Jorge Saavedra, con su hermana María Emilia (a la derecha), el amigo João Póvoas, el sobrino Paulo y la amiga María José Figueirinhas (a la izquierda). Al fondo un joven empleado que servía la cena, ofrecida a los amigos clientes por João Bastos, el dueño de la Arcádia.
El tío Jorge quedó conmigo en la Arcádia a las seis de la tarde. Era una costumbre que se intensificó con mis recién cumplidos 18 años y la crisis del petróleo de 1973. El tío Jorge me entregaba su Audi coupé por la mañana, yo lo llevaba al banco, deambulaba por la ciudad buscando una gasolinera con cola para gasolina y, después de horas de espera estudiando un poco y leyendo Tintín, ganaba mi libertad. Al final de la tarde paraba frente a la Arcádia para entregar las llaves. Si iba a quedarse, subía un poco más la Plaza y dejaba el coche en el garaje del Comercio de Oporto.
El tío Jorge trabajaba en el Banco Borges & Irmão, en la poderosa Comisión de Crédito, donde, entre el análisis del mérito de las solicitudes, las relaciones de amistad y algunos regalos de por medio, se decidían muchos futuros del emprendimiento portuense. Terminada la jornada laboral, dejaba atrás el austero edificio de la Rua de Sá da Bandeira y recorría con placer la desordenada Rua de Sampaio Bruno, saboreando su bullicio de vendedores de sueños. Cuadros al óleo de colores chillones expuestos en la acera se mezclaban con pregones de periódicos y boletos salidos de la Casa da Sorte y de Deus Dá A Sorte. Y, a principios de los años 70, la calle se había transformado en una bolsa ambulante, añadiendo a los boletos de lotería acciones de capital de cementeras, bancos y aseguradoras, distribuidas al pueblo en suscripción pública.
Se abastecía de Portugués Suave, ahora con filtro por la tos más crónica, compraba el periódico deportivo del día, preferentemente O Norte porque era el único que defendía a Oporto, cruzaba la Plaza y entraba con la familiaridad de casa en su sala de estar de la ciudad. Si aún no había llegado nadie, el señor Bastos le destinaba una mesa. Pero la mayoría de las veces la conversación ya estaba en marcha, entre tés y tostadas femeninas, triángulos de jamón y una Super Bock para los más comedidos, café y Croft, en copa balón varias veces llena, para quienes no temían morir.
Ese día se había puesto una corbata especial porque el programa era amplio. El señor Bastos cerraría la puerta como siempre a las ocho, y ofrecía una cena privada a los amigos del tío Jorge, el señor Saavedra, que también eran sus amigos. Un gesto de complicidad entre dos hombres que el tiempo fue uniendo en una amistad, siempre respetuosa, pero que la compartición de hábitos y el paso de los años había hecho verdaderamente sincera.
El señor Saavedra era un hombre soltero, con fama de ser de familia antigua con muchas propiedades. Detrás del discreto empleado bancario se hablaba de fincas en el Duero, de antiguos almacenes de vino en la ciudad, y especialmente de una finca en Gaia que alojó al Wellington durante las invasiones francesas. Pero nada de esto formaba parte de su vida social. Dejaba todo al cuidado de su hermana casada, del cuñado, y ahora poco a poco del sobrino mayor que lo acompañaba a todas partes.
El señor Bastos respetaba en el señor Saavedra su sencillez. Tanto se relacionaba con gente de alta sociedad como podía aparecer con el conserje del banco, presentado como amigo. Para alguien sin brillo social en el Oporto de la época, entrar en la Arcádia solo así. El destino de casta terminaba en un fino con altramuces en la popular Sá Reis. O, en el mejor de los casos, en una merienda romántica en la Ateneia, si conseguía una novia decente para casarse. Sá Reis, Ateneia y Arcádia, seguidas en ese orden, expuestas de izquierda a derecha en la manzana principal de la Plaza de la Libertad, eran la lectura rigurosa de la condición social de cada portuense.
– ¿A quién le gustaría invitar el señor Saavedra a la cena? Ambos sabían que tenía que ser una selección restringida, el señor Bastos no cerraba la Arcádia para cenas mundanas, solo para sus fiestas familiares y amigos íntimos. Iba claro Conceição, novia y rica heredera de los Transportes dos Carvalhos. La amiga María José Figueirinhas, de las mejores familias de la ciudad. João Póvoas, compañero de todos los días, y la hermana Margarida, solteros y aristócratas. Casados realmente solo la pareja Macedo. Y la familia, la hermana María Emilia con el cuñado José Paulo. El sobrino Paulo, que venía a traer el coche, también podía quedarse.
Fue una cena que quedó en la memoria de la familia. Primero los aperitivos en la sala del mostrador. Luego la mesa puesta en la gran sala del sótano. El señor Bastos asumía la presidencia y orientaba la disposición de los invitados, la mirada del fotógrafo, la elección de los vinos, la llegada de los platos de pescado y carne. Al final las tartas de la Arcádia. Con el vino de Oporto, el padre José Paulo hizo un brindis de agradecimiento. Como era un poco mayor, recordaba bien al padre fundador Manuel Bastos al frente de la joven confitería art déco de sus tiempos de estudiante. Recordaba a las chicas casaderas que quedaban en la Arcádia con los pretendientes, para descanso de las madres. La leyenda del empleado cómplice que servía vino blanco en taza de té a una de esas chicas. De los chicos como él, con mucha hambre y poca paga semanal, que hacían fugas rápidas a las casas de comida detrás del Palacio de las Cardosas para comer un trozo de hígado con cebolla y vino de barril. Y reaparecían saciados para continuar el té romántico.
Paulo de Lencastre
Oporto, 13 de diciembre de 2020